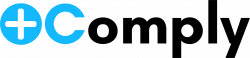Cuando recibí la alerta sobre la condena en contra del expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, me sentí bien… mejor dicho, me sentí muy bien. ¿Por qué? Muy simple: porque es reconfortante ver que la justicia (aunque no sea muy frecuente, ni en todos lados) se impone ante la desfachatez de la corrupción.
Ver al poderoso y popular político sentenciado por corrupción y lavado de dinero es un aliciente para todos aquellos que hemos visto a nuestros países desangrarse, indefensos, ante la avaricia.
Ciertamente no es el primero, recordemos cuando detuvieron al expresidente de El Salvador, Antonio Saca a finales de octubre de 2016, justo cuando celebraba la boda de uno de sus hijos en un elitista club del país centroamericano. Eso fue muy satisfactorio también. Lo que pasa es que en esta oportunidad no es cualquier político, es Lula el político carioca “más popular y querido”; es Lula el sindicalista del pueblo; es Lula el que trajo a Suramérica un Mundial y unas Olimpíadas; es Lula el que con su apoyo le dio legitimidad política internacional a un subestimado Chávez; es Lula el que puso a Vilma en la silla presidencial; es Lula el que sería nuevamente presidente en pocos meses.
La impunidad hastía. Ya es hora de ver a muchos Lula, pero para eso nos faltan muchos “Moro”.